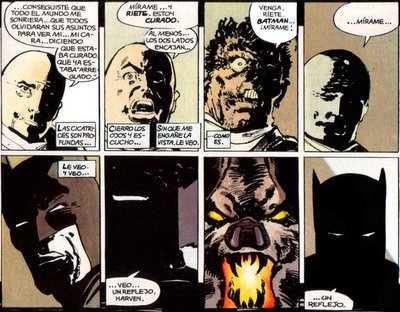ELOGIO DEL HÉROE
"El filósofo Fernando Savater, espiado por el supuesto jefe del comando Donosti": la lectura de esta noticia me ha sobrecogido -una vez más-, y me ha evocado la estirpe y la dignidad volteriana de nuestro filósofo donostiarra y su coraje civil, que todos podemos y debemos reconocer más allá de nuestros acuerdos o desacuerdos.
El sacrificio heroico es la esencia de la civilización, decía Miller hace poco con toda la razón. Cuando la libertad y convivencia de una sociedad es desafiada, sólo los mejores son capaces de hacer frente al desafío y sacrificarlo todo por los demás, su reputación, su propia libertad y hasta su seguridad personal. La cita de arriba procede de este excelente artículo de Javier Otaola en El País, que describe además, partiendo de Voltaire, la mente del fanático con esta precisión:
El ejemplo y las palabras de Voltaire (...) resuenan cargadas de razón a través de los siglos para advertirnos contra lo que él llamaba la "peste de las almas"; esa enfermedad moral en virtud de la cual quien la contrae pierde la noción de la realidad y no sólo eso sino que se siente tocado por la gracia del Destino -está tocado- y en virtud de esa gracia queda persuadido de que sus acciones quedan por encima de las leyes humanas, las leyes que se aprueban en los Parlamentos nada valen para el fanático, para él las "verdaderas leyes" son las "voces" que le hablan desde la sombra, la fatwa que se acuerda por comandantes sin rostro, la consigna que se impone por jerarquías encapuchadas. Así resulta que el fanático no comete asesinatos sino que realiza "intervenciones", no deja huérfanos y viudas: provoca efectos "contextuales", no extorsiona, no roba, no intimida, sino que recauda, no da palizas, no bravuconea, no amenaza, ni injuria: lucha. Su conducta no es criminal sino "combativa". No quema ni incendia bienes públicos: se enfrenta al Capital. No pretende imponer su voluntad minoritaria, pero terca, a sus conciudadanos, son sus conciudadanos los que por su propia ceguera no quieren escuchar al Pueblo que habla por su boca, a través de una minoría iluminada. (...) Si los jueces condenan a los fanáticos entonces resulta que "reprimen", si las víctimas se rebelan, es que son "verdugos". El fanático puede propinar una paliza a alguien y luego es él el que se pone la venda: el matón es la víctima.
Atención especial también de Otaola para los 'bribones' que en la sombra manejan y se sirven de los fanáticos:
Siendo todo este cuadro gravísimo, lo es más aún por otra circunstancia de la que nos advertía también el maestro de Cirey: "De ordinario son los bribones quienes manejan a los fanáticos y quienes ponen el puñal entre sus manos...". Parece lógico que siendo el fanatismo algo así como la encefalitis letárgica en lo que se refiere a los estragos que hace en las facultades de raciocinio de quienes lo padecen, no tengan éstos gran capacidad para manejarse, de modo que es fácil que los fanáticos sean "carne de cañón", manejados por otros, que no siendo fanáticos, se sirven de ellos, y no merecen sino el nombre de bribones.
¿Que no está tan claro quién tiene la razón en este conflicto, me dices asaltado por ese relativismo moral que nos hace dudar hoy día hasta de la verdad más evidente? Comprueba entonces a quién aclaman los unos como héroe, un asesino en serie de 25 personas, y a quién aclaman los otros como héroe, un filosófo y profesor cuyas únicas armas son las palabras y las ideas, aunque no siempre estés de acuerdo con ellas. ¿Qué cuál es hoy día la tarea del héroe, me preguntas? ¿Que a estas alturas ya no necesitamos héroes, afirmas? Recapacita, buen amigo. Y admira el valor y el coraje de los Fernando Savater que en este mundo son, porque representan lo mejor de la civilización humana. Su esencia.
Javier Otaola, de nuevo:
¿Qué luces nos envía Voltaire desde su cielo humanista?: extender el espíritu filosófico, es decir, lo que los fanáticos llaman la "funesta manía de pensar", acostumbrar a los hombres y mujeres a la conversación, y al debate al argumento y a la réplica, atenerse a razones y no a violencias, recomendar el viaje como forma de aumentar la tolerancia, aportar ejemplos de civilización y de humanidad de la antigüedad y de otros países, elogiar los placeres de la vida, ¡tan corta!, confiando en que la inteligencia y el placer dulcifiquen las costumbres de los seres humanos, y disuadan a los fanáticos. Más aún: no acobardarse, reivindicar el sentido heroico de la Democracia como hacen filósofos y ciudadanos como Fernando Savater usando de la razón y la palabra.